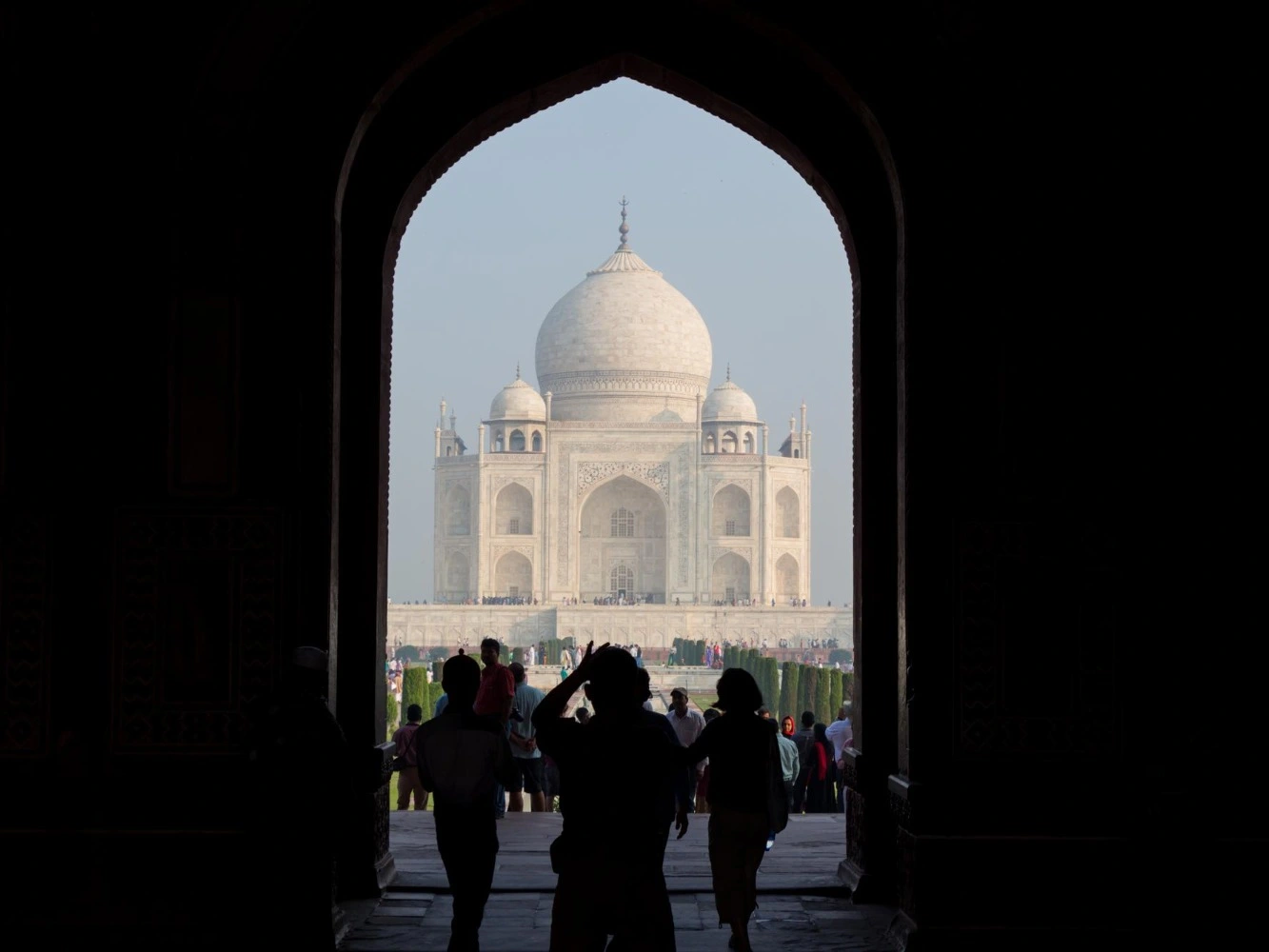Aunque los pueblos del antiguo Oriente, sobre todo Egipto y Mesopotamia, fueron capaces de desarrollarse y de crear grandes civilizaciones, en lo relativo a la religión, conservaron durante mucho tiempo rasgos muy arcaicos, combinados con formas complejas concebidas por el contexto social y político. Esto, donde se ve más claramente es en el Antiguo Egipto.
Los orígenes
La forma más primitiva de religión egipcia fue la veneración de deidades locales protectoras de los nomos. La división en nomos (cada una de las subdivisiones territoriales del Antiguo Egipto) era un vestigio de los tiempos remotos cuando la región estaba formada por tribus que fueron unificadas bajo el poder de un mismo rey, hacia el cuarto milenio a.C. Estos cultos a los dioses “nómicos”, perduraron hasta el final de la historia del Antiguo Egipto, armonizados con deidades que fueron veneradas en todo el territorio egipcio.
Estos cultos presentaban rasgos muy arcaicos. Cada nomo honraba un animal sagrado que se asociaba de alguna manera al dios local, que era representado a menudo con forma de carnero, vaca, babuino, cocodrilo, gato, etc., o como un ser zoo-antropomorfo, lo que refleja que hubo una conservación de ciertas creencias totémicas.
Poco a poco en los dioses tutelares locales vamos observando un proceso de antropomorfización. Así, el gato se convirtió en la diosa Bastet, de cabeza felina; el halcón, en el dios Horus. Las representaciones de Thot, Anubis, Sebet, Sejmet y Hathor, con cabeza ibis, de perro, de cocodrilo, de leona y de vaca, respectivamente, y otras imágenes semejantes indican su vinculación originaria con animales sagrados. También hay que hacer constar el gran número de deidades femeninas entre los patronos locales: Nejebet, Hathor, Neit Sejmet o Neftis, entre otras muchas, en un hecho relacionado con fuertes huellas del matriarcado.
Con las primeras dinastías nacionales, comienza a generalizarse el culto a ciertos dioses en todo Egipto. Cuando un nomo se hacía fuerte, su patrono se convertía en objeto de veneración en todo el Estado. La centralización del culto es un instrumento de centralización del poder del Estado.
El dios más antiguo de todo Egipto es el halcón Horus, deidad tribal de los primeros reyes unificadores de Egipto (dinastías I y II). Posteriormente, al ser trasladada la capital a Menfis (dinastía III), Ptah, divinidad adorada en esa ciudad, se convierte en el principal dios oficial de Egipto. La llegada de la V dinastía, relacionada con la ciudad de On (Heliópolis), conlleva la propagación de Etom (Ra), como divinidad suprema de Egipto. Ya en el Imperio Medio, con las dinastías XI y XII, la capitalidad pasa a Tebas, que poseía un modesto dios local, Amón, y que a partir de entonces se encumbra al panteón del imperio y se asocia a la anterior divinidad suprema, Amón-Ra. A partir de la dinastía XXVI, se establece la capital en Sais, y Neith, diosa de esta ciudad (de origen libio), pasa a ocupar un lugar de privilegio en el culto oficial.
La unificación del estado egipcio, trajo consigo la expansión del culto a otras divinidades locales que recibían atributos específicos y pasaban a ser protectoras de determinadas profesiones o actividades humanas: el dios Thot, de Hermópolis, se convirtió en patrón de los escribas y de los científicos; Anubis, dios del reino de ultratumba; Sejmet, dios de la guerra; Min, protegía a los extranjeros. Había también divinidades relacionadas con fenómenos cósmicos. La mayoría de los dioses se asociaban de alguna manera al Sol, a la luna, a la tierra o al cielo.
El paso siguiente fue establecer lazos mitológicos entre las diversas divinidades. Así, aparecieron las “tríadas” (agrupación de dioses normalmente formada por una pareja con su hijo) y “enéadas” (conjunto de nueve dioses). La tríada de Tebas estaba formada por Amon, Mut y Khons; la de Menfis, por Ptah, su esposa, Sejmet y su hijo. En cuanto a las enéadas, la más importante era la cosmología de Heliópolis, que constaba de ocho parejas presididas por Ra.
El mito de Isis y Osiris
Los rituales y creencias populares relacionadas con la agricultura conforman el núcleo más remoto de la religión egipcia. La figura central era Osiris, adorado inicialmente como patrón de Busiris, (capital del IX nomo del Bajo Egipto en el Delta), su naturaleza guardaba estrecha relación con el culto a la fertilidad. Siempre es representado con atributos vegetales, como flores de loto, cepas de vid, etc. En una de las imágenes se puede ver el cadáver de Osiris del que brotan tallos de cereal, mientras un sacerdote riega las espigas con un jarro.
Los egipcios conmemoraban anualmente la muerte y resurrección de Osiris, en unos festejos que duraban dieciocho días e incluían ceremonias de labrado y siembra, así como ritos con imágenes del dios hechas de tierra y grano. Osiris aparece en esos ritos como personificación de los cereales. Según el mito de su muerte y resurrección, Osiris reinó sobre Egipto hasta que un día fue asesinado por su hermano Seth, que descuartizó el cadáver y esparció sus trozos por distintos lugares del país; Isis, su hermana y esposa, desconsolada, logró reunir todos sus trozos del cuerpo y concibió de él a Horus, que venció a Seth y resucitó a su padre.
En la lucha mitológica entre Horus y Seth, posiblemente se refleje la lucha de los reyes predinásticos antes de la unificación del país. Es probable que Osiris fuera un caudillo local predinástico que introdujo la agricultura entre las tribus del Delta Oriental, y que llegó a un enfrentamiento con otro reyezuelo, Seth, cuando los intrusos penetraron Nilo arriba hasta Abydos. Su hijo Horus, posiblemente vengó a su padre volviendo a la situación anterior.
Ligado a Osiris se encuentra Isis, que de ser una deidad local, se convirtió en la diosa de la fertilidad más popular de Egipto. Durante la época grecorromana, el culto de Isis se difundió por todo el Mediterráneo aglutinando a fieles de todas las clases sociales, y rivalizando durante algún tiempo con el cristianismo. Más adelante dedicaremos otro artículo a la influencia de esta diosa egipcia adorada como la “gran maga“, la reina del más allá y la diosa de la estrella, que reúne todos las cualidades y atributos del resto de las diosas del Antiguo Egipto.
La deificación del faraón
La monarquía divina constituía el centro unificador del Egipto Antiguo. A los primeros reyes que se declaraban devotos de Horus, en la época predinástica, se les consideraba ya bajo la protección de este dios, una deidad celeste a la que se atribuía la conquista del Delta y el establecimiento de una línea única de reyes con administración centralizada.
A partir de la V dinastía, el faraón aparece como hijo de Ra. La creencia de que el faraón era hijo de un dios y deidad terrestre ha sido una constante a lo largo de toda la historia de Egipto. El faraón era la encarnación física de dios, el que da la vida y media entre dios y el hombre. Asimismo, era el encargado de realizar los principales ritos: fundaba los templos y era la única persona, que podía entrar en el santuario y ofrecer sacrificios. Los sacerdotes, por su parte, actuaban siempre por orden del faraón.
El ceremonial sagrado por el que se regía la vida de la corte, como la obligación de postrarse ante el soberano y besarle los pies, la prohibición de pronunciar su nombre y el uso de símbolos religiosos por el propio faraón, reflejaban y al mismo tiempo alimentaban la fe en su origen divino, y era un importante elemento para reafirmar su poder.
Para mantener el linaje y la herencia divina, los faraones se casaban habitualmente con sus hermanas. Para engendrar un heredero del trono visitaban a la reina en forma de Ra, de modo que tanto antes como después de su muerte el faraón gozaba de la consideración de dios, ya que, a la vez engendraba y era descendiente de dioses-reyes mitológicos de antaño.
Hay que tener en cuenta que la sociedad egipcia siempre giró en torno al trono, porque el soberano estaba dotado del poder espiritual total, y sus prerrogativas eran tales, que un joven faraón, como fue Amenofis IV (más tarde autonombrado Akenatón), enfrentándose al poderoso y organizado clero tebano, no vaciló en romper con el culto a Amón, e instaurar un culto monoteísta a Atón, como soberano único y señor del universo. Este intento de establecer un monoteísmo auténtico (el primero de la historia) fracasó porque la reforma de Akhenatón fue incapaz de cumplir la función propia de la religión y de la monarquía dentro de la estructura social, por un lado, con respecto a la consolidación y mantenimiento del imperio frente a la presión de fuerzas externas (hititas y arameas); y por otro lado, como en lo relativo a satisfacer las exigencias del culto popular.
De ahí que a la muerte del faraón se restaurase el sistema politeísta anterior, sin menoscabo de los privilegios divinos del nuevo faraón.
Los ritos funerarios
Los enterramientos de la época predinástica, se diferencian poco de los que se encuentran en otros países: los cuerpos son colocados encogidos y tendidos de lado en pequeños fosos ovalados y acompañados de un modesto ajuar. Pero a partir de las primeras dinastías el ritual experimenta notables cambios, sobre todo respecto a los reyes. Las sepulturas se hacen más grandes y complejas, se elevan sobre el nivel del suelo, adoptan la forma de mastabas (tipo de tumba de base rectangular, techo plano y muros laterales inclinados, construida con bloques de adobe o con piedra), y desde la III dinastía, en el Imperio Antiguo, la de las grandes pirámides, particularmente grandiosas bajo la IV dinastía. Durante el Imperio Medio (XI y XII dinastías), esos monumentos se tornaron más modestos, siendo sustituidos por templos funerarios cavados en rocas. Las familias de nivel económico medio enterraban a sus fallecidos en sepulturas colectivas; a los pobres se les inhumaba en la arena.
Durante el Imperio Antiguo de promueven como personajes principales de los ritos funerarios a Ra, el dios del Sol, y Osiris, dios de la vegetación y señor de los muertos. Siendo Ra importante, Osiris, que al principio no tenía relación con las creencias y rituales funerarios, a partir de la V dinastía, se convirtió en soberano y juez de las almas de los difuntos. Esto viene confirmado en los “Textos de las Pirámides“. Habiendo sido el primero en morir, era lógico que Osiris gobernara entre los muertos y protegiera a los difuntos, y en su resurrección anual los egipcios veían una promesa de vida eterna para sus almas. A partir del Imperio Medio se convertirá en la figura principal de los ritos funerarios. En Abidos -segundo centro del culto a Osiris, después de Busiris- se honraba la tumba de Osiris, (aunque en realidad era el sepulcro de un faraón de la dinastía I). Todos los egipcios deseaban ser enterrados en esta tierra que consideraban santa, al amparo de Osiris.
Las ideas sobre el destino de ultratumba fueron variando a lo largo del tiempo. Durante el Imperio Antiguo predominó la creencia de que el difunto o su KA se trasladaba a un lejano país de los muertos en occidente y continuaba allí la vida que había llevado en este mundo. Por su parte los nobles y ricos también seguían disfrutando en el más allá los placeres de la vida. Por tanto, la vida de ultratumba era una simple prolongación de la que se tuvo en este mundo. Para asegurarse la felicidad eterna se recurría a la representación de escenas en las paredes de sepulcros, ofrendas funerarias y fórmulas mágicas.
Una idea introducida durante el Imperio Medio es la del juicio de las almas de los difuntos, y que se encuentra en monumentos de esa época. El juicio era presidido por el mismo Osiris asistido por divinidades de los cuarenta y dos nomos, así como los dioses Anubis y Thot y un terrible monstruo que devoraba a las almas condenadas.
El culto a los muertos: la momificación
El empleo de técnicas de embalsamamiento y la complejidad del ritual funerario en el Egipto faraónico guardaban estrecha relación con creencias mágico-religiosas y, en particular, con la concepción de la vida futura.
Ya en la época predinástica, el culto a los muertos cobró una gran importancia. Las condiciones climáticas del valle del Nilo han contribuido a la conservación de los cuerpos enterrados en la arena del desierto. Probablemente, el hecho de que la arena caliente y seca desecara de modo natural los cadáveres y los conservara, pudo originar que Egipto concentrara su atención en la supervivencia humana después de la muerte, hasta llegar a nivel de perfección en el arte de la momificación, cuando el enterramiento en tumbas revestidas de piedra obligó a crear un procedimiento de conservación artificial del cuerpo, que no estaba ya en contacto con la arena desecante.
El empleo de técnicas de embalsamamiento y la complejidad del ritual funerario en el Egipto faraónico guardaban una fuerte relación con creencias mágico-religiosas y, sobre todo, con la concepción de la vida futura.
Es probable que ya en la I dinastía se realizaran los primeros intentos de embalsamar a los muertos, con sal, natrón y resinas varias, a fin de impedir artificialmente la descomposición. Posteriormente, a este proceso, se añadió la extracción de las vísceras y se fue desarrollando paulatinamente una técnica compleja para hacer inalterable los tejidos y restaurar las facciones del muerto. Por otro lado, los sacerdotes tenían la tarea de revivificar ceremonialmente a la momia con agua, incienso y otros agentes vivificantes, así como con la utilización de amuletos. Mediante este rito, denominado de la “Apertura de la Boca“, el individuo pasaba a ser un “alma viva” recreada o Ba, y adquiría la energía y capacidad necesarias para enfrentarse a sus adversarios espirituales de ultratumba y vencerlos. Las entrañas eran embalsamadas aparte y conservadas en cuatro vasijas especiales “vasos canopos”, a imitación de lo que se había hecho para resucitar a Osiris. El grado de perfección alcanzado en la momificación fue tan alto, que desde el Imperio Nuevo (s. XVI a.C.) muchas de las momias se han conservado en perfecto estado.
Lo costoso de este complicado sistema de alcanzar la inmortalidad a través de toda una serie de operaciones mecánicas y mágicas hizo que quedara reservado a las clases altas. La gente común, no parece haber tenido mucha relación con este aspecto del culto a los muertos. Al principio era únicamente el faraón, o algún otro personaje muy importante, el que era sometido al proceso de momificación, que se alargaba durante setenta días. Poco a poco se fue haciendo extensivo a los dignatarios locales, y bajo la dinastía XVIII su uso pasó a ser más generalizado; en los casos de los enterramientos más sencillos, era frecuente colocar estatuas del muerto en la tumba, como parte del utillaje funerario, para que sirvieran de sustituto al cuerpo, cuando la momia, muy imperfectamente conservada, se descompusiese. Para convertir a la estatua o la momia en un alma viva o ba, se la reanimaba con libaciones de agua del Nilo, incensándola y tocándole los ojos, la nariz y los oídos con un cincel de cobre. Al escultor se le llamaba s´nh (“el que hace vivir”) porque su función era la de proporcionar al muerto una morada imperecedera al esculpir una estatua retrato o la máscara mortuoria como sustituto del cuerpo.
En muchos casos, al final la momificación se convertía en una transacción comercial entre una persona y un embalsamador, en la que éste último era, a la vez, un profesional, un sacerdote y un hombre de negocios. En varios papiros se describe que había una clase de sacerdotes y embalsamadores que recibían honorarios para organizar un funeral, que incluía la momificación del cuerpo y la compra de un ataúd. El negocio de la industria funeraria egipcia queda documentado así por primera vez. Los embalsamadores eran muy inteligentes y te ofrecían variadas alternativas. Si no se podían permitir una máscara funeraria de lujo con oro y plata, se les ofrecía una de yeso blanco y con láminas doradas.
En 2018 una misión alemana descubrió un taller de momificación en Saqqara, que aún guardaba los cuencos con los nombres de los aceites y sustancias de embalsamamiento escritos en egipcio, como si fueran modernas etiquetas. Se han encontrado una veintena de cuencos y boles utilizados en la mezcla de los líquidos, entre ellos, media docena de boles de medida. Los resultados de estas pruebas indican que se trata de betún, aceite y resina de cedro, resina de pistacho, cera de abejas, grasa animal, y posiblemente aceite de oliva y aceite de enebro entre otros.
El viaje al más allá: el BA y el KA
Para los antiguos egipcios el espíritu humano estaba compuesto por: IB (el corazón), KA (la fuerza vital), BA (la fuerza anímica), AJ (fuerza espiritual), REN (el nombre/la identidad) y SHEUT (la sombra).
La muerte del hombre, según la mitología egipcia, afecta únicamente al cuerpo, pero no al BA. Se trata de una fuerza anímica, que forma parte del ámbito espiritual del hombre y que se manifiesta una vez fallecido; una especie de mediador entre el mundo de dioses y la Tierra, y tenía la posibilidad de relacionar ambos mundos. El BA se separa del cuerpo y asciende al cielo en forma de pájaro, pero, cada noche, debía volver al sepulcro para alojarse nuevamente en el cuerpo del difunto; iba y venía del mundo de los dioses a la tumba. Esto hizo necesario embalsamar el cuerpo, y que se tallaran estatuas de los difuntos que eran depositadas en las tumbas de los fallecidos, así como “falsas puertas”, para que el BA reconociera el soporte material que le debía sustentar. En previsión de que el cuerpo se pudiera corromper, las estatuas servían de alojamiento para el BA. El BA de las divinidades se personificaba en encarnaciones terrenales, como animales, estatuas sagradas o en otras entidades divinas asociadas: Osiris, por ejemplo, era considerado el BA del dios Ra. También tenían BA ciertos objetos, tales como las pirámides.
En definitiva, el BA era el medio que tenía el difunto para desplazarse y reunirse con su KA que permanecía en la tumba, y que ocupa un lugar esencial en la concepción del más allá. El KA es algo parecido a un ánima, un duplicado invisible del hombre cuya vida de ultratumba está vinculada al futuro del propio cuerpo. No es inmortal, ya que puede sucumbir al hambre y a la sed si no se ponen en la sepultura las provisiones necesarias, y puede ser devorado por monstruos infernales, si no se le defiende con fórmulas mágicas. Pero en condiciones favorables, si se conserva la momia o al menos una estatua del difunto, el KA puede sobrevivirle durante mucho tiempo. El KA de los dioses y faraones estaba perennemente unido a su cuerpo, mientras que los demás egipcios obtenían su KA por mediación del faraón.
El KA y el BA eran componentes indisociables, se necesitaban uno a otro, y la destrucción del cuerpo implicaba la eliminación del BA.
Experiencias únicas durante nuestro viaje a EGIPTO con VAGAMUNDOS:
– Disfrutar de una experiencia única acompañados por dos de los mejores guías egiptólogos del país, como son Ahmed Abbas y Khaled Mohedin, que nos dará la posibilidad de conocer los monumentos más importantes de Egipto y su historia, en lo que será un fascinante viaje en el tiempo.
– Pasear por LUXOR, el lugar con mayor cantidad de monumentos antiguos del país, como los templos de Karnak y Luxor, o ya en la orilla occidental, en el Valle de los Reyes, penetrar en los secretos de las tumbas de sus faraones, y templos como el de Deir el-Bahari que hizo construir la reina Hatshepsut.
– A través de un paisaje que no ha cambiado mucho desde tiempos de los faraones, visitar uno de los lugares más sagrados del país, el Templo de Abidos.
– Disfrutar de un CRUCERO POR EL NILO en una de las experiencias más emocionantes y románticas del mundo, que nos permitirá apreciar la belleza del paisaje y visitar algunos de los templos más importantes como Edfú o Kom Ombo.
– Presenciar una bellísima puesta de sol en ASUáN, la ciudad más meridional del país y puerta de entrada a Nubia, con el templo de Philae, uno de los lugares más mágicos de Egipto.
– Navegar en faluca por el Nilo presenciando escenas que no han variado desde hace siglos.
– Visitar el poblado nubio de Gharb Soheil, donde descubriremos la vida cotidiana del pueblo más auténtico de Egipto, y cuya singular belleza parece encerrar todo el misterio del Antiguo Egipto.
– Llegar hasta ABU SIMBEL, y contemplar los dos extraordinarios templos, el de Ramsés II y el de su esposa Nefertari, después de que fueran reubicados, piedra a piedra, en su emplazamiento actual para protegerlos por la subida de nivel del agua por la construcción de la presa de Asuán.
– Navegar, durante un SEGUNDO CRUCERO por el LAGO NASSER, en una atmósfera de silencio y recogimiento, experimentando la misma sensación que debieron sentir los descubridores por primera vez.
– Cuatro noches en EL CAIRO, dan para mucho, aquí tiene cabida: El Cairo musulmán con sus mezquitas medievales, y El Cairo Copto, con sus iglesias ortodoxas; Menfis, la mayor ciudad del Egipto faraónico y capital de las primeras dinastías; la necrópolis de Sakkara, con la Pirámide escalonada de Zoser Y las bellas mastabas. Y claro, también aprovechar el tiempo de las compras en el mercado de Khan El Khalili.
– ¡¡¡Cómo nos vamos a olvidar de la meseta de Gizeh, con las inconcebibles pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos y la enigmática Esfinge!!!
– Y después de las Pirámides, el Gran Museo Egipcio de Giza que se encuentra a menos de 2 km, con más de 50.000 piezas escogidas, entre las que se encuentran todas las halladas en la tumba de Tutankamón, así como algunos de los sarcófagos descubiertos recientemente en Sakkara, en el hallazgo más importante de los últimos años.
– Una buena despedida del país es visitar ALEJANDRíA, ciudad fundada por Alejandro Magno, que fuera centro cultural del Mundo Antiguo, con su histórica biblioteca, y que hoy es una bonita y tranquila urbe mediterránea, que todavía conserva restos como las catacumbas de Kom ash-Shuqqafa, del s. II, la necrópolis grecorromana más grande de Egipto, o la columna de Pompeyo, que formaba parte del Serapeum, el tempo dedicado a Serapis. También es digno de contemplar la nueva Biblioteca de Alejandría, con su fachada circular elaborada con granito de Asuán.
Artículo elaborado por Eugenio del Río